Te enamoraste de ella a primera vista. Ya hace treinta años. La primera vez que la viste eras apenas un muchacho. Ella iba con ese vestido amarillo que te mató la percepción de los girasoles, el sol y el oro, porque nada volvió a parecerte tan bello. Ya por entonces le notaste esa sonrisa de abeja reina. Esa mirada de espiritista que lo abarcaba todo. Cuando le enumeraste el laberinto que te había formado en el corazón con su sola presencia, ella te respondió con una comprensión de hermanita de la caridad: “Te falta madurar”. La declaración te trastornó la vida, convirtiéndose en una directriz tiránica que te marcó el camino.
Aprendiste a vestir de camisa y de traje. A ganar plata hasta que dejó de importarte perderla. A acostarte con mujeres como debía hacerlo un hombre. Entonces, seguro de que algo debía haber cambiado, decidiste visitarla.
Y aquí estás. Parado frente a la puerta que durante toda la vida ha pertenecido a su hogar. El corazón se te acelera, con ganas de cruzar ese umbral en ese mismo instante. De perderte en los recovecos de su privacidad. De todo su ser. Tomas aire, y te tranquilizas. Tocas el timbre.
Un momento después, ella aparece. Al verte, notas que te reconoce.
Basta un instante para darte cuenta de la cruda realidad. Como sospechabas, el enamoramiento verdaderamente se ha convertido en un bastión inamovible. En amor. Le notas alguna arruga. Algún gesto de cansancio. Algún despecho con la vida. Pero no te importa, porque tienes la certeza de que el tiempo solo la ha agraciado. De que el amor se oculta en esos mismos detalles.
Decidido, le entregas las flores. Ella las recibe tímidamente, y de inmediato cual trovador, le declaras las intermitencias de tu existencia. La terrible concepción en la que se ha convertido tu vivir: Que tú, tú en toda la extensión de la palabra, has sido hecha para amarla.
Notas como las palabras le perforan el pensamiento. Está nerviosa. Se le ve en las manos. Tiemblan. Como si hiciera frío, aunque el verano es uno de perros.
Por fin, después de 30 años, vuelves a escuchar su voz: “No puedo, corazón”. Ella te mira con esos ojos negros, y ese semblante que parece contener toda la sabiduría del mundo. Toda la paciencia posible. Todo el amor alcanzable. Pero no para ti. Con su voz de gorrión, te contesta apenada:“Porque tienes 40 años, y yo 85”. Y para rematarte la existencia, agrega la frase a la que más le temes. Una esquela adelantada: “Podría ser tu madre”.
A la mañana siguiente, todos los titulares coincidieron en una noticia. Algunos la desfilaron en primera plana. Otros, la disimularon en la última. Pero todos compartieron el mismo testimonio azorado de un vecino del barrio Santa Carmen de Montserrat. El hombre aseguró que a las tres de la mañana de ese día, que corresponde a la hora de los enamorados o del demonio según a quien se preguntara, su vecino, Amaranto Gallo, se disparó al grito de unas palabras que le salieron en forma de aullido neandertal o cual cántico gregoriano. Dijo que, en su opinión, aquellas palabras habían salido con tanta pasión que no pudo más que confundirlas con un poema.
Puta vida.
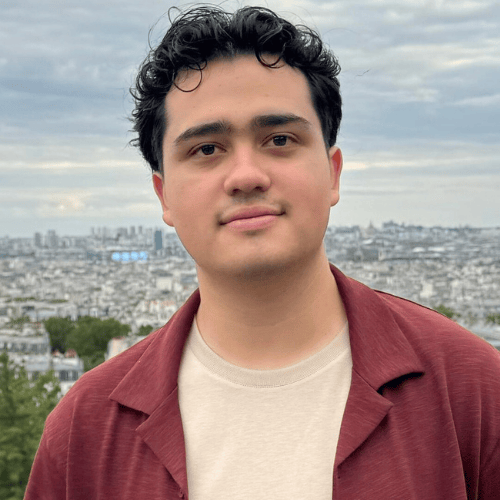
Adolfo Enrique Guayara Aponte
Leer sus escritos


Deja un comentario