La normalidad es hoy diversidad, singularidad, atomismo social. Esta dispersión de las formas de mostrarse de los grupúsculos e individuos de la que nos congratulamos, no es más que una falacia democrática en la que nos desnortamos con una sonrisa de satisfacción.
Pensémoslo con rigor. Todos somos normales, es decir sometidos a la norma, a lo legítimo y válido impuesto por el sistema. Y esto sucede porque ¿vivimos en una sociedad super-democrática donde todo sujeto tiene cabida? Pues no. Abandonemos la ingenuidad.
La estrategia más eficaz para que un sistema combata la disidencia, que podría ponerlo en riesgo, es absorber lo discrepante como parte del mismo. De esta manera se estruja el jugo de esa novedad, aparentemente contraria, cosificando a los rebeldes y convirtiéndolos en un grupo con necesidades a los que el sistema satisface con sus bienes de consumo.
Cuando la norma es la peculiaridad y la diferencia aparente, la multiplicidad de nuevas necesidades a satisfacer mediante el consumo refuerza el sistema económico que es, de facto hoy, el que aglutina todo poder.
Los ciudadanos contentos, los políticos presumiendo de su calidad democrática y, en última instancia, todos como borregos sucumbiendo al dinamismo sutil y voraz de un sistema que nos subyuga sin que nos percatemos.
Fijémonos que esto llevado al extremo puede ser tremendamente perverso. Recurramos a un ejemplo: una escuela convoca a los padres de un niño de cinco años a una reunión con cierta urgencia. Les plantean que su hijo solo dibuja a la famosa Pepa Pig y que las historias que fantasea oscilan siempre en un entorno muy feminizado. El problema, cree la escuela, es que quizás el niño no se identifica con su género y, si ellos no han percibido nada, deberían mostrarse más atentos. El padre molesto porque ha tenido que pedir, con renuencias por parte de la empresa, permiso en el trabajo, se despacha diciendo que si a todas horas ponen esos dibujos en la televisión qué narices creen que va a dibujar el niño.
Para clarificarnos, queremos normalizar — ¡ojo que esto era diversidad!— tanto que estamos viendo problemas donde no los hay. Sumándonos a un discurso que generaliza aspectos que son particularidades e incluso responsabilizamos a instituciones y ciudadanos de la tarea de detectarlas, acabando todo individuo sometido a una observación de laboratorio. Asfixiante. Es el gran hermano cuyo ojo nos vigila constantemente, porque de esa observación detenida extrae más necesidades y, por ende, más bienes de consumo a producir.
Incluso la supuesta lucha ecológica ha caído en sus garras. Necesitamos artefactos cómodos para reciclar casi todo, las costumbres alimentarias están variando con la aparición, por motivos de sostenibilidad, de vegetarianos, veganos, y una cantidad de alergias a alimentos que o no existían o la medicina estaba en paños menores o,…en conclusión más productos: con lactosa, sin lactosa, con gluten, sin gluten,…
La sociedad y las necesidades son tantas y tan diversas que el mercado está que no cabe en su gozo. Y tras la mano invisible, una voluntad que se vanagloria de que las democracias liberales son ese paraíso donde cada uno es quien quiere ser. Claro está, las clases altas que son minoritarias; porque no sé si los excluidos, que son muchos, están ocupados en ser quienes quieren ser o simplemente en sobrevivir. Estar excluido no es únicamente vivir en la calle, sino hallarse fuera del edén del consumo por falta de recursos y la frustración que ello conlleva a los que, bombardeados por las mismas falacias que los otros, no pueden por falta de poder adquisitivo satisfacerlas.
Desembocamos pues en esa falacia de la diversidad como reconocimiento de derechos, al apercibirnos de que tras este supuesto gesto democrático se amagan los intereses económicos de los más poderosos.
Lo alternativo ha desaparecido. Todo permanece dentro de los parámetros dispuestos por el sistema. Y estamos todos tan ocupados descubriendo quiénes somos que nos olvidamos de que el gran problema de la mayoría de humanos es la supervivencia, no la identidad. Diría que nos hallamos en un estado de naturaleza desnaturalizado por una cultura que sutilmente nos homogeneiza, y lo más trágico es que el pacto social ya está interiorizado mediante los agentes de socialización. Así que, no tenemos ninguna otra opción, ni tan siquiera hipotética, con la que sí contaron los padres del contractualismo.


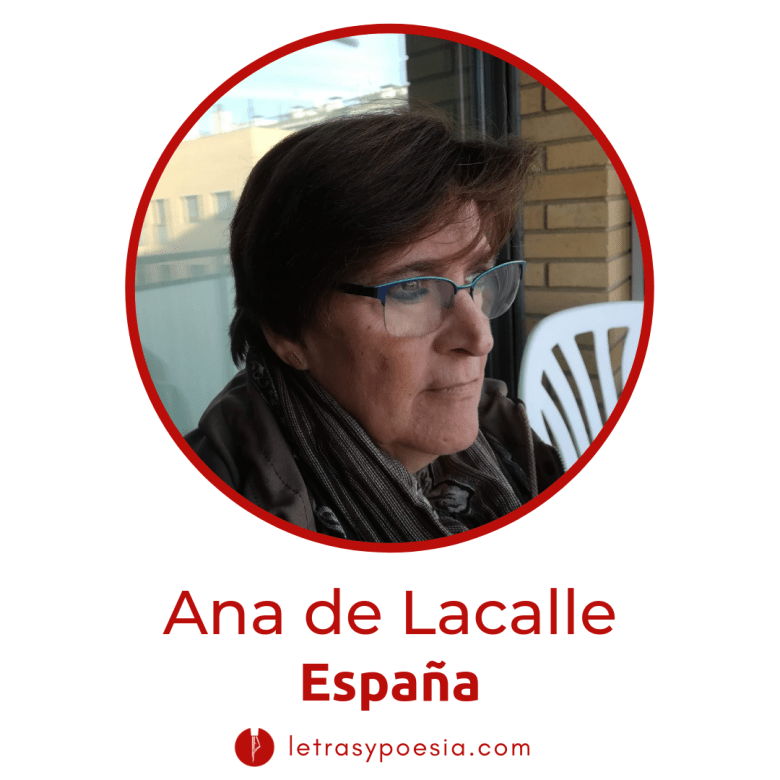
Replica a Lothrandir Cancelar la respuesta