—¿Qué tiene ríos sin agua, ciudades sin casas y bosques sin árboles?
—Ésa es fácil: un mapa —le dije atropelladamente, mientras ordenaba papeles con una mano y manejaba el ordenador con la otra—. Tenga, aquí tiene los volantes para las pruebas de las que hemos hablado. Nos veremos de nuevo para checar los resultados —le tendí un fajo de hojas de lectura incomprensible esperando que no hubiera preguntas al respecto, pues no había tiempo para respuestas.
Él completó su media sonrisa hasta que aparecieron las arrugas familiares que enmarcaban su mirada en un halo de cansada amabilidad. Se levantó lentamente, cogió el abrigo y, antes de marcharse, se volvió para mirarme.
—¿Qué se vuelve más necesario cuanto menos se disfruta?
Despegué mi atención del brillo de la pantalla al tiempo en que la puerta se cerraba. Me quedé mirando al vacío que había dejado, de manera ausente, y me sorprendí diciendo la respuesta:
—El descanso.
Javier, paciente mío desde hacía años, acostumbraba a preguntarme acertijos cada vez que venía a consulta. Poseía un fino sentido del humor y una mente ágil y maravillosa, que levantaban su anciano cuerpo por las mañanas, para luego maldecirlo por las noches.
La confianza que con el paso del tiempo habíamos sembrado abría, desde ambos lados, una brecha en el muro que se erige entre médico y paciente, casi siempre más sólido que el respeto que pretende conseguir.
Pese a todo, el murmullo incesante de la sala de espera abarrotada, el monstruo de la burocracia engulléndome o quizá —pensé con creciente horror— mi simple falta de pericia habían nublado lo que sólo la insistencia de Javier en reiteradas visitas había logrado revelar: un síntoma de alarma pasado por alto. Y además —me dije, rumiando mi culpa—, mi vergüenza —o mi orgullo— le había privado de una disculpa, o siquiera de una sola mirada, antes de que escondiera mi error entre los volantes que le había escupido.
Dos semanas más tarde, Javier se sentó en la misma silla, con los mismos gestos de dolor por la artrosis, y la misma elegancia.
Esta vez le sostuve la mirada, y creo que lo entendió todo sin necesidad de mis siguientes palabras:
—Tenemos los resultados de las pruebas, Javier. Me temo que no traen buenas noticias. El escáner muestra un tumor avanzado…
Hablamos de que el tumor era incurable por grande y por invasivo, de las opciones paliativas del tratamiento y de sus objetivos, hablamos de sus miedos, sus ruegos y voluntades. Hablamos de su vida, y de cómo le gustaría que terminara, entre abrazos y sonrisas, sin hacer ruido. De lo que importaba y lo que no. Y, casi una hora después, se levantó, y antes de marcharse con esa serenidad tan suya, pude ver en su rostro una expresión ambigua, que se mostraba triste y… ¿divertida?
—Para existir, no puedo en soledad. Crezco a base de sangre y política, y si no lo hago, muero sin remedio. ¿Qué soy?
La enfermedad avanzó rápidamente, y Javier empezó a padecer dolor y una debilidad tales que le impedían salir de casa. El tumor lo estaba devorando por dentro.
Cada pocos días lo acompañaba en su domicilio, le respondía a cuantas preguntas podía, le trataba, le paliaba, le cogía la mano y le miraba a los ojos sin pestañear.
Y pese a todo, pese a que nunca atisbaba en ellos sombra alguna de reproche, aunque el sufrimiento no lograba agitar su calma, a pesar de que aún disfrutaba del calor de una hoguera que poco a poco se apagaba, yo siempre me marchaba preguntándome si eso era todo, o si alguna vez hubo en mi mano algo, oculto entre informe e informe, entre baja y baja, entre clic y clic, que pudiera haber evitado lo inminente.
Un día en que despertó con mayor dolor del habitual, acudí al domicilio para encontrar allí un numeroso grupo de personas, reunidas en torno al salón y al dormitorio donde Javier descansaba, postrado en cama y sin apenas moverse. Se escuchaba un suave murmullo de voces que, lejos de tensionar el ambiente, confería al lugar un aura de sosiego y bienvenida. No tardé en darme cuenta de quién era toda esa gente.
Me senté junto a la cabecera de la cama. Tras hablar con Javier y su mujer sobre el ajuste del tratamiento, no pude evitar seguir fijándome en lo reconfortante que resultaba la casa, insuflada de vida por su…
—Familia —dije, como si contestara a una pregunta recién formulada—. La respuesta es la familia.
Javier dibujó un asomo de sonrisa en el rostro macilento que, sin embargo y por un momento, volvió a iluminarse con la viveza de siempre de sus ojos. Me buscó la mano y, demasiado débil para pronunciar palabra, me deslizó un papel entre los dedos. Lo desdoblé, perpleja.
Tras la esperanza, lo que aún queda
por encontrar, lo que desea
el niño del hombre,
yo lo hallé justo al final, en tu firmeza
en tempestad, en tus palabras de seda,
y hasta en tu nombre.
Lo terminé de leer, sin entender nada, y lo miré. Él, perspicaz como siempre y sabedor de mi confusión, se limitó a escribir en un margen de la nota: “Ésta no es tan fácil”.
Sólo entonces comprendí que la belleza de aquel poema no encerraba sino otra adivinanza. Me maravillé por su capacidad de sacar a relucir su sentido del humor en su estado, y se me llenaron los ojos de lágrimas. Asentí, le infundí un poco más de morfina, me aseguré de que estuviera cómodo y me marché, resuelta a volver al día siguiente con la respuesta.
Pero no hubo tiempo. Javier se fue esa misma noche, dejando un bonito legado y una familia unida tras de sí… pero a mí, a mí me dejó huérfana de paz y con un vacío terrible.
De alguna manera, creía que, si conseguía resolver el acertijo, podría tener un último encuentro con él, decirle cuánto lo sentía y que ojalá pudiera volver atrás y haber sabido ver su enfermedad a través de todos mis sesgos y prejuicios, de mis lentes ciegas de consultas vanas. Pero el papel que me había dado esperaba en un cajón de la mesa de trabajo, cuidadosamente enterrado entre tantos, por si se diera la posibilidad de no tener que enfrentarlo nunca.
Y así pasaron los meses, por encima de mí, como nubes empapadas por un duelo sin resolver.
Una mañana de densa lluvia, cuyo furioso repiqueteo contra la acera parecía ahogar el grito de mis pensamientos, entré en el centro de salud como de costumbre, subí las escaleras que llevaban a la consulta y, por alguna razón, me demoré un instante leyendo el rótulo con mi nombre. Una extraña sensación de euforia me invadió, pues creía haber encontrado algo cuyo valor no alcanzaba a entender del todo. Temblorosa, abrí la puerta y rebusqué en el cajón hasta encontrar, húmeda y raída, la nota que buscaba. Volví a leerla, y mis ojos se detuvieron en el último verso: “y hasta en tu nombre”.
Y todo cobró sentido. Un alivio inexplicable me recorrió, como si, después de tanto tiempo, hubiera saldado la deuda que tenía con Javier. O conmigo misma.
Nunca supe, ni creo que llegaré a saber, el significado real del enigma. ¿Javier se refería a lo que pude yo proporcionarle en la fase final de su vida? Suspiré. En realidad poco importaba, ya que aunque no fuera así, era indudable lo que, incluso después de su marcha y con una sola palabra, había conseguido darme él.
Me levanté de la silla, sin saber muy bien cuándo había llegado a sentarme, e hice pasar a la primera paciente.
—Buenos días, doctora.
—Por favor, todos mis pacientes me llaman Consuelo. Dígame, ¿en qué le puedo ayudar?
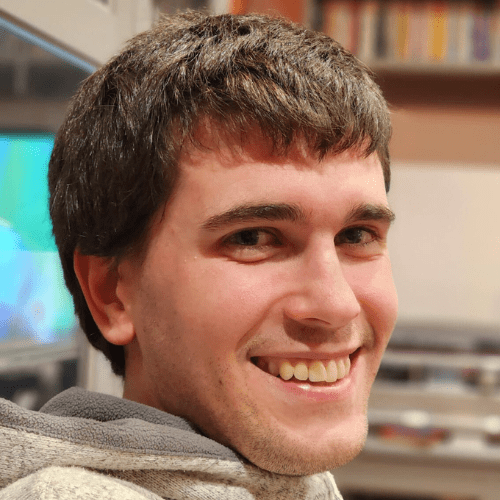
Iñigo Aranburu Palmeiro
@aranogi.poesia
Leer sus escritos


Replica a Anónimo Cancelar la respuesta